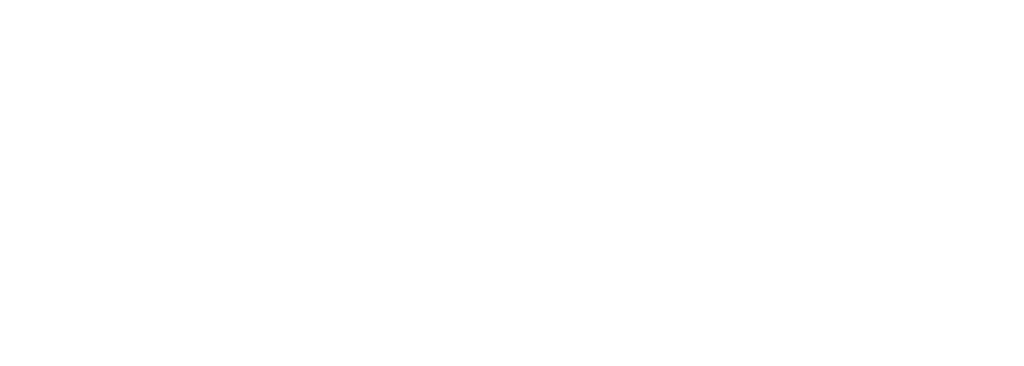El debate en torno al mérito se ha convertido en un juego de espejos. La derecha extrema lo enarbola como su trofeo sagrado: si alguien asciende, se justifica que es debido a su exclusivo esfuerzo personal y que, por lo tanto, no debe nada a la sociedad. A la inversa, quien queda rezagado se vuelve culpable de su propia mediocridad y no tiene derecho a reclamar apoyos o medidas públicas de compensación. La izquierda anquilosada, en su polo opuesto, insiste en que el mérito es un gran engaño burgués. Desde esa visión, toda apelación al “esfuerzo individual” sólo sirve para legitimar privilegios, alimentar una ilusión de movilidad, bloquear cualquier lectura estructural de las desigualdades y prolongar las condiciones de explotación.
Mientras tanto, sectores de centroderecha apenas atisban que, sin ciertas políticas de equidad, la meritocracia se vuelve un discurso vacío; aun así, tienden a ser tímidos a la hora de reformar los marcos económicos y fiscales que harían más real la igualdad de oportunidades. Y una centroizquierda un poco más audaz sí reconoce el valor de facilitar el esfuerzo individual, confiando en la intervención del Estado para dar un piso de oportunidades. El problema surge cuando dichos planes, por falta de recursos o de voluntad política, se vuelven insuficientes. Entonces, cunde la frustración: quienes se esforzaron y no prosperaron se inclinan a pensar que “todo fue una farsa”, nutriendo los discursos que anulan el mérito de raíz.